La tecnolatría: una mirada a la ansiedad digital
Tiempo de lectura aprox: 5 minutos
Resulta ya un lugar común iniciar cualquier reflexión sobre nuestro tiempo señalando que pasamos más horas frente a una pantalla que frente al rostro de nuestros propios hijos.
El asunto merece una pausa, una mirada más detenida y menos complaciente, es preguntarnos qué está pasando realmente en esa relación cada vez más íntima y tensa que mantenemos con nuestros dispositivos. Sobre todo, en esa parte del mundo donde la promesa de la tecnología llegó envuelta en los mismos papeles de regalo que en las sociedades opulentas, pero con un contenido radicalmente distinto: la promesa de saltarnos las etapas del desarrollo, de alcanzar por fin esa modernidad esquiva que nos han mostrado en las películas y en los anuncios. Hablo, por supuesto, de los países en desarrollo, ese inmenso territorio donde el brillo de una pantalla ilumina a menudo las más profundas desigualdades.

La tecnología llegó a nuestras latitudes con la vitola de la gran igualadora. Se nos dijo que un teléfono inteligente en manos de un campesino en las montañas sería su pasaporte al mundo, su acceso a la educación, a los mercados, a la salud. Y en parte fue cierto, no se puede negar que la conectividad ha abierto ventanas antes selladas. Pero también se nos olvidó advertir, o quizá nosotros mismos no quisimos ver, que ese mismo dispositivo que prometía liberarnos traía consigo un paquete de emociones no deseadas, una letra pequeña que firmamos sin leer.
En las bulliciosas ciudades de América Latina, en los poblados que emergen en el sudeste asiático, en los barrios periféricos de las grandes urbes africanas, el fenómeno es el mismo: una epidemia silenciosa de ansiedad digital que carcome la promesa del progreso.
El primer síntoma de esta dolencia tiene un nombre que suena a diagnóstico clínico, pero que es pura poesía de nuestro tiempo: FOMO, el miedo a estar perdiéndose algo. En contextos de escasez de oportunidades reales, este miedo adquiere dimensiones trágicas. Mientras en las sociedades del norte global el FOMO puede traducirse en la angustia de no asistir a la fiesta del momento o no haber visto la serie de moda, en nuestros países el miedo tiene otro calibre más profundo. Es el temor a que mientras uno duerme, otro haya encontrado el trabajo que necesitaba; a que la oportunidad de emigrar, de estudiar, de salir adelante, se haya publicado y uno no estaba conectado para verla.

Las redes sociales, particularmente Instagram y TikTok, se convierten así en un escaparate perpetuo de vidas que parecen avanzar mientras la nuestra, en comparación, se arrastra. Y esa comparación, esa mirada constante al vecino digital, es el combustible de una ansiedad que no da tregua.
A esto se suma un fenómeno igualmente corrosivo: la tiranía de la notificación. Hemos entrenado nuestro cerebro para que una pequeña vibración en el bolsillo tenga prioridad absoluta sobre cualquier estímulo del mundo real. En los países en desarrollo, donde la infraestructura de transporte es deficiente y los tiempos de desplazamiento pueden consumir horas de la vida cotidiana, el teléfono se convierte en el compañero inseparable de los interminables trayectos en autobús. Pero lo que debiera ser un pasatiempo, un oasis de entretenimiento en medio del caos urbano, se transforma en una extensión de la jornada laboral, en un flujo incesante de malas noticias, en una sobredosis de información que nuestro sistema nervioso no está preparado para procesar. El resultado es una fatiga mental crónica, esa sensación de ir siempre un paso por detrás, de estar siempre apagando incendios, de no tener nunca un momento de verdadera quietud.
Quizá el engaño más cruel de esta tecnolatría contemporánea sea el que tiene que ver con la productividad. Se nos vendió la idea de que con las herramientas digitales seríamos capaces de hacer más cosas en menos tiempo, de multiplicar nuestra eficiencia y, por tanto, de ganar más y vivir mejor. La realidad, sin embargo, dibuja un panorama bien distinto. La multitarea, ese fetiche moderno, ha demostrado ser una falacia neurológica: nuestro cerebro no hace varias cosas a la vez, sino que cambia de una a otra con una rapidez que nos agota. En lugar de concentración profunda, cultivamos una atención fragmentada, incapaz de sostener un pensamiento complejo por más de unos minutos. Y en esto, los países en desarrollo parten con una desventaja adicional. Nuestros sistemas educativos, ya de por sí frágiles, no han sabido incorporar la tecnología de manera crítica, formando generaciones de hábiles consumidores de contenido pero pésimos gestores de su propia atención. Creamos jóvenes capaces de editar un video en quince minutos, pero que no pueden leer una página de un libro sin consultar el teléfono cinco veces.
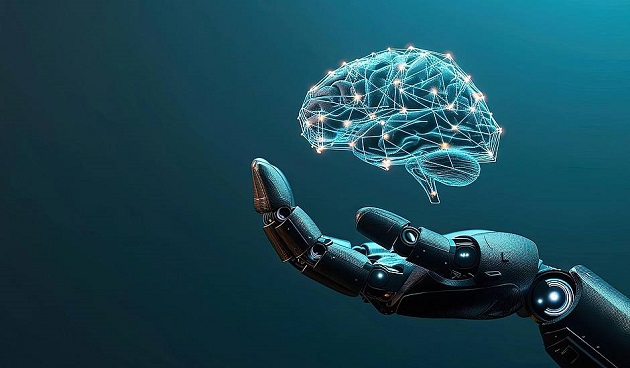
Las consecuencias de esta dispersión permanente son mensurables en términos de bienestar, aunque rara vez aparezcan en las estadísticas macroeconómicas. La ansiedad digital se manifiesta en trastornos del sueño, en esa costumbre ya generalizada de dormir con el teléfono al alcance de la mano, de chequear las redes apenas abrimos los ojos, de llevar la jornada laboral a la almohada. Se manifiesta también en la erosión de los vínculos reales, en esas reuniones familiares donde todos están juntos físicamente pero cada uno navega en su propio universo de pantalla. Y se manifiesta, de manera más sutil pero igualmente devastadora, en la pérdida de la capacidad de aburrirnos. El aburrimiento, ese estado tan denostado, era tradicionalmente la antesala de la creatividad, el espacio vacío donde la mente divagaba y encontraba soluciones inesperadas. Hoy hemos llenado todos los espacios vacíos con estímulos, y nos hemos quedado sin ese laboratorio interior.
Resulta particularmente irónico que esto ocurra en unas sociedades que durante décadas lucharon por conquistar el derecho al ocio, a la desconexión, al tiempo para no hacer nada. La tecnología, que pudo ser una aliada para liberarnos de trabajos repetitivos y permitirnos más vida, se ha convertido en el instrumento que coloniza hasta el último resquicio de nuestra existencia. En los países en desarrollo, donde los límites entre lo laboral y lo personal siempre fueron más difusos debido a la informalidad y la precariedad, esta colonización adquiere rasgos particularmente agresivos. El trabajador independiente que responde mensajes a las once de la noche por miedo a perder un cliente; la madre que atiende el grupo de WhatsApp del colegio mientras intenta cenar con sus hijos; el estudiante que estudia con el teléfono al lado, interrumpiendo su aprendizaje cada tres minutos. Todos ellos son soldados de una guerra que no pidieron librar, en un frente de batalla que no pueden ver.
Pero no todo está perdido ni debemos caer en un determinismo tecnológico que nos haga víctimas indefensas de nuestros propios inventos. Precisamente por estar en países donde la adopción tecnológica es más reciente, tenemos la oportunidad de aprender de los errores de las sociedades que nos precedieron en este camino. Podemos construir una relación más sana y consciente con la tecnología, una que ponga en el centro la pregunta incómoda pero necesaria: ¿esto que estoy usando me acerca a la vida que quiero vivir o me aleja de ella? La respuesta, claro, no vendrá de las empresas que diseñan estas aplicaciones con el objetivo explícito de capturar nuestra atención el mayor tiempo posible. Su negocio no es nuestro bienestar, sino nuestro tiempo. La respuesta tendrá que venir de nosotros mismos, de una conversación social que aún no hemos tenido con la profundidad que el asunto merece.
En las escuelas, en las familias, en los espacios de trabajo, necesitamos empezar a preguntarnos qué tipo de relación queremos establecer con lo digital. Necesitamos enseñar a nuestros niños, pero también a nosotros mismos, que no hay aplicación que pueda sustituir el valor de una conversación mirándose a los ojos, que no hay notificación más urgente que la presencia de quien tenemos al lado, que no hay like que pueda compararse con el peso de una mano amiga en el hombro. En el fondo, se trata de recuperar una cierta soberanía sobre nuestra propia atención, de reivindicar el derecho a la pausa, al silencio, a la desconexión voluntaria como un acto de resistencia y de salud mental.

La promesa de la tecnología era la libertad. No permitamos que, en nombre de esa promesa, terminemos más encadenados que nunca. Porque al final, la pregunta no es cuánto tiempo pasamos frente a la pantalla, sino qué vida estamos dejando de vivir mientras tanto. Y en esa pregunta, quizá, empiece a gestarse la respuesta que necesitamos.
Visitas: 0

